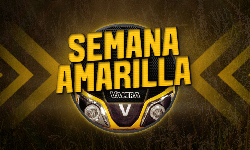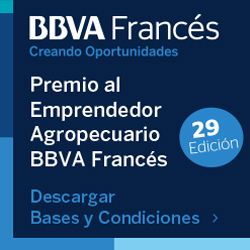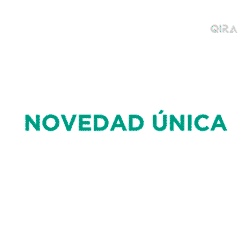"En el reino del revés"
Editorial del Ing.Agr. Héctor Huergo en Clarín Rural del 8 de febrero 2020
La agencia ambiental de EE.UU. y el primer ministro británico expresaron respaldos firmes al glifosato y a la producción de alimentos con OGM.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y viene sufriendo duros embates desde hace años.
La EPA, la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, informó esta semana que ha finalizado la revisión de toda la documentación referida al glifosato, concluyendo que “no hay riesgo en lo concerniente a la salud humana cuando es usado de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, y que no es carcinogénico”.
Es una noticia de enorme importancia: el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y viene sufriendo duros embates desde hace años, cuando se convirtió en el blanco preferido de las organizaciones ecologistas. La Argentina –donde se convirtió en una herramienta fundamental para el avance agrícola en los últimos treinta años- no estuvo ajena a estos ataquLa decisión llega en un momento crucial, porque al amparo de documentos que plantearon dudas sobre sus efectos sobre la salud, se desencadenaron procesos judiciales por montos siderales en los Estados Unidos. Esto se aceleró apenas finalizó la mega adquisición de Monsanto (la empresa norteamericana que desarrolló la molécula) por parte de la alemana Bayer. Concretamente, la EPA ahora contrarresta el documento de la organización europea de referencia en el tema cáncer (la IARC), que había puesto al glifosato en el nivel A2, de “probablemente” carcinogénico.
En el grupo A2 el glifosato comparte el mismo riesgo cancerígeno que el mate caliente, las emisiones de una chimenea hogareña o trabajar en una peluquería.
La EPA fue más allá: aparte de despejar la cuestión del efecto en la salud humana, planteó el aporte del glifosato a la sustentabilidad, al haber facilitado la transición hacia la siembra directa y el laboreo reducido.
"Con el aire acondicionado"
Editorial de Héctor Huergo en Clarín Rural del 25 de enero de 2020

Los pilares del capitalismo ya comienzan a tratar el calentamiento global como una verdadera crisis planetaria.
El ambiente está pesado. Lleno de nubarrones y presagios de tormentas. “Las catástrofes hacen felices a los profetas”, dijo una vez Augusto Roa Bastos. Y Chacho Alvarez, devenido lázaramente en embajador en Perú, sentenció “el que avisa no traiciona”.
Dicho esto, prendo el aire acondicionado y me lanzo, mansamente, a contar lo que sucedió esta semana más allá del ombligo celeste y blanco, Dios sea loado. Porque el mundo también existe y, en el fondo de la Caja de Pandora que hemos vuelto a abrir, anida la Esperanza.
Esta semana tuvo lugar el encuentro anual del Foro de Davos, el think tank empresarial que refleja la agenda global de la economía, los negocios y la sociedad. Aquí pasó prácticamente desapercibido, porque para los argentinos lo esencial, ya sabemos, es invisible a los ojos.
Hubo un hilo conductor: la cuestión del cambio climático. Los eventos extremos, con la humareda de los incendios en Australia recorriendo el globo, pusieron el telón de fondo. Y Davos asistió a un nuevo round de la pelea de fondo, que para muchos suena ridícula, pero que está marcando la época: Donald Trump vs. Greta Thunberg. Desafío y oportunidad. Sí, oportunidad para esta parte del mundo, aquí donde estamos. Siga leyendo.Greta, la chica de tapa de los grandes medios del mundo en el 2019, insistió con su tristeza por la falta de medidas concretas para atacar el problema. Y Trump le respondió con su habitual negacionismo, con lo que se pone torpemente del “lado malo”, cuando su país es el mejor ejemplo de que la humanidad ha decidido hacer las cosas de otra manera. El mundo está cambiando y los Estados Unidos están liderando ese cambio. Pero Trump quiere hacer equilibrio y termina rindiendo pleitesía al mundo del siglo pasado. Justo cuando los pilares del capitalismo comienzan a tratar el calentamiento global como una crisis.
"Un fantasma de carne y hueso"
Editorial de Héctor Huergo en Clarín Rural

El frigorífico Campo Austral desposta 32.000 cerdos por mes, equivalente a 3.000 toneladas de carne fresca para consumo interno y exportación.
Cerramos un 2019 espectacular para el negocio de la carne vacuna. Se alcanzaron exportaciones récord en valor, superando los 3.000 millones de dólares. Y a esto hay que sumarle las menudencias, que no son moco de pavo.
Fue sin duda una gran noticia para el sector agroindustrial. Y también para el conjunto de la economía, por lo que significan las proteínas animales en materia de empleo y actividad en los conurbanos y en el interior. Pero en particular, remarcó la posibilidad de incrementar el flujo de divisas.
Hasta hace pocos años la meta era llegar a embarques por 1.000 millones de dólares. Ahora prácticamente cuadruplicamos esa cifra. Esto provocó una gran expectativa, aún a pesar del clima político.
La vuelta de tuerca en las retenciones a los granos generó un ambiente de mucho malestar y temor, al igual que la amenaza de un fuerte aumento del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Pero todos percibieron que la ganadería quedaría mejor posicionada que la agricultura, y que posiblemente mejoraría la relación de precios entre granos y carne.
Sin embargo, ahora aparecen gruesos nubarrones en el horizonte. Lo más grave está ocurriendo con el mercado chino, que fue el que motorizó el altísimo nivel de exportaciones del año pasado. China se llevó el 70% del volumen exportado. Pero hacia fines de noviembre, los compradores chinos se retiraron del mercado.
No fue todo: en este momento hay más de mil contenedores navegando rumbo a los puertos de la República Popular. Y cundió la alarma, porque comenzaron a cancelarse o renegociarse los contratos. Hay 450 millones de dólares flotando en el mar con destino incierto.
Fuentes de la industria aseguran que las operaciones pactadas a 6.800 dólares la tonelada están volviendo para atrás. Los compradores quieren quitas fuertes, apuntando a menos de 5.000 dólares la tonelada. No es fácil redireccionar esos embarques hacia otros puertos, así que en la mayor parte de los casos no queda más remedio que renegociar los contratos.
"Cuidado con el Excel, Axel"
Editorial del Ing.Agr. Héctor Huergo en Clarín Rural del 28 diciembre de 2019

Kicillof mandó de entrada un proyecto de ley para “actualizar” el impuesto inmobiliario. Foto: JUAN JOSE GARCIA.
Las planillas de cálculo en general no incorporan sus consecuencias. El gobierno nacional debutó con una “actualización” de los derechos de exportación, utilizando los mismos argumentos que el decreto Dujovne/Macri que las trajo de nuevo sobre el tapete en 2018: hace falta plata. Y le sacudieron al maíz y el trigo, que estaban exentos, con un casi 11%, al birlarle una suma fija de 4 pesos por dólar. También a la soja, pero lo más grave fue lo de los cereales.
Aquello significó abrir la Caja de Pandora. Ahora lo tenemos más claro. Salieron todos los vicios. La “actualización” fue un aumento de más del 50% (para la soja, el 25%). Pero era apenas el primer paso. Enseguida se aprobó, por la ley de solidaridad, emergencia, etc. concederle al Ejecutivo la potestad de subirlos otros tres puntos.Así, el maíz y el trigo, que habían quedado libres de retenciones como primera medida de gobierno de Macri, en diciembre de 2015, ahora quedan con el 12 y posiblemente con el 15%. Conviene recordar que en los cuatro años sin derechos de exportación ambos granos triplicaron la producción. Argentina volvió a jugar en primera en trigo, recuperó el segundo lugar como exportador mundial de maíz. La soja, mientras tanto, se estancaba, consecuencia de que no se le redujo proporcionalmente la gabela.Porque ahora le llegó el turno a Kicillof. El flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires no muerde en esto de las retenciones. La mayor belleza del impuesto a las exportaciones es que no es coparticipable. Caja nacional. Los gobernadores saben que tendrán que mendigar para que le tiren algunas migajas del “fondo sojero”, que paradójicamente nunca le llegan a las provincias sojeras.
"Hablemos del tiempo"
Editorial del Ing. Agr. Héctor Huergo en Clarín Rural

El maíz está amenazado por el riesgo de escasez hídrica y por el rumor de aumento de retenciones.
Muchas veces, cuando no hay nada de qué hablar, hablamos del tiempo. Pero no es el caso ahora, cuando a la parafernalia de temas que nos urgen se suma la preocupante sequíaque –como el fantasma de Santos Vega—extiende su sombra doliente sobre la pampa argentina.
Recuerdo que cuando Felipe Solá era Secretario de Agricultura, allá por 1990, tenía bajo el vidrio de su escritorio un dibujo de un humorista del Medio Oeste norteamericano.
Estaba dividido en dos cuadros, y en ambos se repetía la presencia de un matrimonio de farmers. El de la izquierda correspondía al año 1930 y el de la derecha a 1990. En el primero, el farmer en un pequeño globo le decía a su mujer “Hope it rains, Martha” (ojala que llueva, Marta). En el de la derecha, en un globo que ocupaba todo el espacio, el atribulado productor decía –traducido al castellano—“ojalá que llueva, que el gobierno suba el precio sostén, que nos bajen las tasas de interés, que se cierre la Ronda Uruguay del Gatt, que se sancione la ley de seguro agrícola, que se lance de una vez el programa de etanol…”. Se les estaba haciendo difícil.Bueno, aquí y ahora la cosa está igualmente difícil. La lista sería mucho más larga y compleja. Pero esta semana hope it rains pasó al primer plano. Seguimos esperando que llueva y pronto. Mientras trasciende que el gobierno está haciendo las cuentas para capturar algo más vía retenciones, la realidad es que el panorama climático es muy preocupante. La mayor parte de los meteorólogos sostiene desde hace meses que estábamos frente a un año neutro, ni Niño ni Niña. Un Niñe, diría para ponerme a tono con los tiempos.