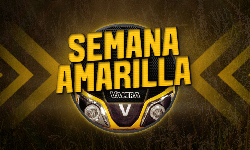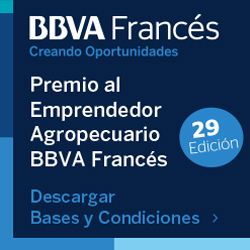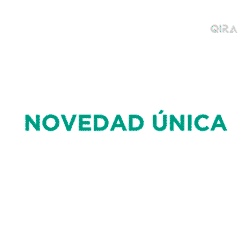Publicación de AgroRuralSistemas.com "Mujica resaltó el impacto de la siembra directa en la economía uruguaya..
Nota tomada de AgroRuralSistemas.com
"Mujica resaltó el impacto de la siembra directa en la economía uruguaya"
El Presidente aseguró que en los doce años en que se practica la técnica en soja, el país dio un salto y se volvió más productivo, no solo en agricultura sino también en ganadería.
El Presidente del Uruguay José Mujica aseguró que en los 12 años en que se practica la siembra directa de soja el país dio un salto y se volvió más productivo, no solo en agricultura sino también en ganadería. Saludó a quienes utilizan esa técnica, pese a no desconocer algunas dificultades que se superan con voluntad humana, y no actúan como el perro del hortelano, pues es una actividad fundamental para la balanza de pagos del país.
En su audición semanal por Radio Uruguay, el mandatario se refirió a la siembra directa de soja, cuestionada en algunos casos, cuya cosecha se realiza en la actualidad. Aprovechó la oportunidad para difundir más este proceso de producción, entender su alcance y conocer un poco más sobre la naturaleza de nuestros campos.
Mujica reseñó que hace unos 12 años, cuando comenzaron a llegar al país algunos empresarios agrícolas argentinos que practican esta actividad, fueron muchas las interrogantes.
“Se pasaba por un campo de malezas, de carqueja, de chirca, y a los pocos días volvías a pasar y estaban los palos quebrados, todo sembrado, y habían dado una fuerte mano de glifosato (agroquímico) y habían aplicado la siembra directa”, recordó.
“Ante ello, merodearon las dudas y las críticas. La soja no dejaba rastrojos, apenas un polvillo, no incorporaba materia orgánica. Algunos, luego de levantarla, inmediatamente sembraban cebada o trigo como cultivo de invierno, sin dejar reponer nada, y parecía demasiada exigencia”, explicó.
“Eso de no arar más, de no dar vuelta la tierra (…) parecía una negación de la vieja agricultura. Pero poco a poco fuimos aprendiendo mirando para el otro lado del alambrado y en pocos años se masificó sin que nadie diera un curso, copiando y haciendo experiencia”, destacó.
“Prácticamente la gran agricultura ha desaparecido. Los viejos arados quedaron como piezas de museo y fuimos aprendiendo que era posible sembrar no solo los campos tradicionales sino cuchillas que no podíamos ni pensar en arar, ahora con la siembra directa era posible”, agregó Mujica.
La siembra directa era útil para formar nuevas pasturas. “Aprendimos que esta tecnología era estupenda para las praderas de invierno de pastoreo y para la formación de los avenales”, indicó.
El mandatario resaltó esa acumulación de conocimiento: “Aprendimos rápidamente de los que venían de afuera, lo adoptamos como propio y desarrollamos una tecnología que hoy está masificada en el país”. En este proceso se fue aprendiendo que había que rotar con cultivos de mayor porte de vez en cuando, como maíz o sorgo, un grano más bien de consumo interno.
“Aprendimos que teníamos que hacer esto exigiéndonos buenas cosechas, porque solo el buen rendimiento de maíz o sorgo nos garantiza que incorporamos una masa importante en el sistema radicular de la planta que va a morir, y una parte importante de carbono se incorpora a los suelos para tratar de restañar, en parte, las pérdidas que pudo haber tenido en las cosechas anteriores de soja”, ejemplificó.
Añadió que se comprobó que se podía sostener la fertilidad y la estabilidad del campo a partir de usar una agricultura cada vez más intensiva e inteligente.
Críticas
El Presidente Mujica expresó que muchos uruguayos no son conscientes de que este proceso estalló en los 10 o 12 últimos años con la llegada de los agricultores argentinos, que ganaron dinero en nuestro país y que, además, fueron criticados.
Hubo cambios positivos, aunque “tampoco todo es color de rosa”, manifestó considerando que el progreso humano "viene jalonado de cosas positivas, siempre entreveradas con alguna negativa".
“Es cierto que los campos, por el aumento de la productividad, generaron más valor, que las rentas subieron, y empezó a pasar lo que me dijo un paisano de Colonia: ‘nos están echando con plata’, porque al hacer ofertas irresistibles hubo gente que dejó de trabajar y prefirió vender su potrero. Todo eso también es cierto”, indicó.
“No menos cierto es que el Uruguay ha dado un salto, a tal punto que nuestro primer artículo de exportación es la soja, que la agricultura se incorporó definitivamente, que la ganadería perdió más de un millón y pico de las mejores tierras, y sin embargo —vaya paradoja— se mantiene en términos generales en sus cifras tradicionales”, apuntó.
“Esto quiere decir que se preparan más rápido los animales, que hay excedentes de la agricultura que los aprovecha la ganadería. También que la ganadería está cambiando aceleradamente y que las técnicas de la siembra directa van saltando a favor de ella para hacer praderas, reservas forrajeras, etcétera. Todo esto quiere decir que tenemos un país infinitamente más productivo”, reflexionó.
Dijo que existen una multitud de inconvenientes que, para ser vencidos, necesitan voluntad humana. De todas formas, aseguró que no se puede desconocer que todo esto es trabajo y riqueza, no solo para los que realizan la práctica, sino para la balanza de pagos global del Uruguay. Llamó a no ser como el perro del hortelano (que no come ni deja comer).
“La siembra directa ha significado una revolución en el mundo, tras el aumento de la productividad, y en realidad es tomar la tecnología de los viejos indígenas que sembraban con un palito, pero a partir de métodos modernos. Y aprender que el sistema radicular de una planta, cuando muere, es en el fondo un arado biológico, que tiende a dejar la estructura del suelo como una miga de pan por donde circula el aire y los nutrientes”, reafirmó Mujica.
"Uruguay muestra la senda" por Jorge Castro en Clarín Rural del 11 octubre 2014
El notable desarrollo forestal uruguayo, con sus industrias asociadas, adelanta lo que puede suceder en la Argentina, en donde la velocidad de crecimiento de las plantaciones es la primera del mundo, por encima de Uruguay y Chile.
Este año se inauguró en Conchillas, al lado de Colonia, la segunda planta pastera-papelera del Uruguay (Montes del Plata), una inversión de U$S 2.400 millones, con una capacidad de producción de 2 millones de toneladas por año y un consumo de 4 millones de toneladas de madera, con capitales de un consorcio sueco/finlandés/chileno.
El presidente José Mujica comenzó las negociaciones para establecer una nueva planta, ubicada en la frontera con Brasil, en el cruce de los departamentos de Tacuarembó/Cerro Largo/Durazno.
El objetivo es convertir a Uruguay en uno de los centros de la industria papelera-pastera del mundo, con cinco plantas en 2030.
Uruguay es el país de América Latina que ha recibido más inversión extranjera directa en los últimos 10 años, en relación a la población y el producto. La tasa de inversión era 11% del PBI en 2000 y ascendió a 22% en 2013; y tenía 31.000 hectáreas de tierras forestadas en 1988, 84.000 en 1998, y trepó a 900.000 en 2013.
Este despliegue del plantado forestal coincide en relación de causalidad con el auge de la extracción de madera (3 millones de metros cúbicos en 2000, y 10 millones en 2013). Dos tercios son maderas no coníferas, destinadas a la producción de celulosa.
A partir de 2009 comenzó a crecer la extracción del pino, a medida que se desarrollaba la producción de tableros de madera, arrastrada por el alza de la industria de la construcción.
La actividad forestal está profundamente concentrada: 64% de los bosques con destino industrial corresponden a empresas con superficies plantadas por más de 1.000 hectáreas; y 40% están en manos de compañías transnacionales.
La balanza comercial del complejo forestal es ampliamente superavitaria (más 70% a partir de 2007); y el principal destino de las exportaciones es el sudeste asiático (China en primer lugar). La celulosa es el mayor producto exportado (U$S 1.000 millones anuales), con destino a Finlandia y China. La producción forestal crece 4,8% por año, y la industria 7%.
Uruguay es uno de los países del mundo más dotados para la producción forestal. Está ubicado en la misma latitud que Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Chile, donde se encuentran instaladas la mayoría de los grandes emprendimientos forestales del hemisferio sur.
El área más favorable para la actividad forestal se encuentra en la región sudeste, con epicentro en Montevideo (4 millones de hectáreas).
Allí se encuentran sus mayores ventajas comparativas, sobre todo para la plantación de eucaliptus, principal insumo en la producción de pulpa de papel. Se trata de los departamentos de Lavalleja, Rocha y Maldonado.
El notable desarrollo forestal/industrial de Uruguay adelanta lo que puede ocurrir en igual sector de la Argentina.
Los bosques argentinos cubren 33 millones de hectáreas; y la velocidad de crecimiento de las plantaciones del Litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Delta, etc.) es la primera del mundo, por encima de la chilena y uruguaya.
La Argentina podría atraer 3 y 4 veces la inversión extranjera directa de las compañías transnacionales que ha recibido Uruguay en los últimos 10 años. La Banda Oriental adelanta la Argentina posible.
"En Rusia se abre una Puerta" de Jorge Castro en Clarín Rural 6 agosto 2014
La producción agrícola rusa ha crecido sólo 1,3% anual entre 2000 y 2010, y representa menos del 4% del PBI. También es reducida la participación de productos agroalimentarios en las ventas externas: 1,5% del total.
Lo que revela su bajísima productividad es que ocupa al 26,3% de la población.
A partir de 2000, Rusia se ha convertido en un importante exportador de granos; y hoy es el quinto vendedor de trigo después de Estados Unidos, Australia, Canadá y la Unión Europea (UE); y la producción de soja se ha cuadruplicado desde valores prácticamente inexistentes (de 342.000 toneladas a 1,22 millones).
Rusia es un nítido importador de agroalimentos (balanza deficitaria de U$S 26.000 millones/2010). También se ha convertido en uno de los mayores importadores de carne del mundo, con compras por U$S 6.500 millones anuales en la última década.
El gobierno ruso ha prohibido ahora la importación de alimentos desde Occidente (UE, EE.UU., Canadá, Australia y Noruega), como respuesta a las sanciones que le han sido impuestas por la crisis ucraniana.
La prohibición implica una cifra de U$S 9.000 millones y la obliga a lograr en un plazo de 5/6 años el autoabastecimiento alimentario.
En esta etapa, la prohibición puede acarrear un aumento de las importaciones de los otros socios de la “Unión Aduanera” (creada el 01/01/2010), Bielorrusia y Kazajistán, así como de América del Sur, ante todo Brasil, que puede multiplicar sus ventas libre de la competencia de la UE.
El gobierno ruso mantiene un programa de subsidios agrícolas por U$S 42.000 millones a ejecutar entre 2013 y 2020.
La industria láctea sólo cubre 55% de la demanda interna, y los países capaces de cubrir la ausencia europea son Nueva Zelandia, Serbia y Uruguay.
Para satisfacer el 90% de la demanda doméstica, la industria láctea requiere inversiones por U$S 16.700 millones hasta 2020.
La industria cárnica cubre 70% de la demanda doméstica, y su producción crece 200.000 toneladas anuales, como consecuencia del sistema de subsidios.
Brasil es el principal proveedor externo de carnes y el más favorecido por la prohibición de importar desde Europa y EE.UU.
La estructura técnica y logística del agro ruso proviene de la década del ’70. En ese momento, la economía soviética se estancó y comenzó un proceso depresivo que culminaría con la implosión de 1991.
En este cuadro, los agricultores están endeudados por más de U$S 55.500 millones, con tasas de 14%/15% por año.
En realidad, Rusia dispone de la mayor superficie de tierras fértiles del mundo, debido a que es el país más extenso del planeta (17,5 millones de km cuadrados). Pero sólo labra 36 millones de hectáreas (Estados Unidos, 60 millones; China, 90 millones).
El problema de fondo de la agricultura rusa es de carácter institucional. Sigue en pie la estructura básica del agro soviético, con su bajísima productividad y su incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria. Por eso, en el período de la URSS, dependió de las exportaciones agroalimentarias de Occidente y de la Argentina.
Todo en Rusia vuelve al comienzo. Respecto al agro, ese inicio fue la liquidación física de sus agricultores más competitivos (kulaks), ejecutada por Stalin entre 1929 y 1932.